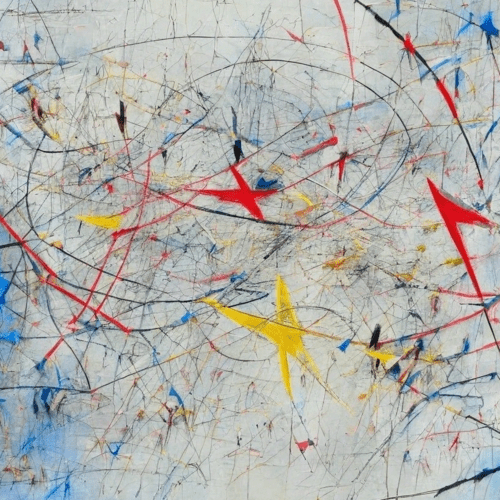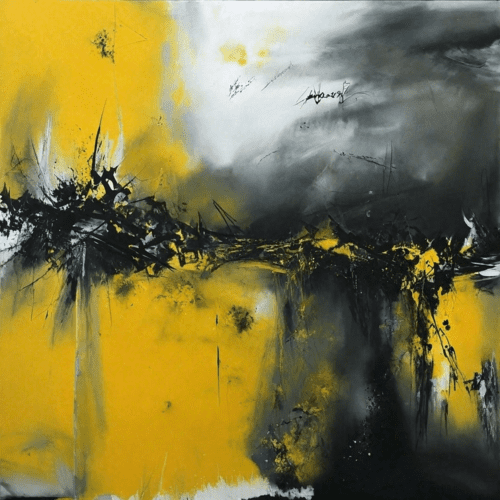Meditación abstrusa
Es extraño. Si trato
de recordar el fuego de las noches sagradas,
un verano violento —como cualquier verano—,
con su luna de sangre y crepitar de brasas,
recuerdo esa violencia y la felicidad,
recuerdo el fuego, pero aquí no está el fuego,
aunque yo sé que ardía en esas noches.
Resulta sorprendente. Si vuelvo atrás la vista,
hacia nuestras reuniones, sé lo que confesamos,
rememoro el ingenio de los viejos amigos,
puedo escuchar la risa,
y esa desesperanza
de la que se alimenta cualquier joven,
porque se sabe fuerte, invulnerable.
Y, sin embargo, aquí, en la presente noche,
nadie se ríe ya, y la desesperanza
no es siempre un alimento adolescente.
Es curioso. Si miro
las páginas de un libro, o esos rostros
que hablan en la pantalla y nos conmueven,
yo sé que nunca fueron, como sí sé que fueron
mi fuego y mis amigos,
son palabras que nadie ha pronunciado
al margen de esos libros, son los rostros
de quien prestó su rostro a quien no existe,
y sin embargo están en esta misma noche,
y son y me acompañan y me ayudan.
Lo que parece eterno en la memoria
ha dejado de serlo, y lo que nunca
vivió en nosotros mismos es nuestra eternidad.
Es extraño, es curioso, es sorprendente:
no estoy del todo en mí, y cuando acudo
a lo que debí ser, todo ha cambiado.
Estoy donde no estoy, y en lo que no soy yo,
y hasta en no importa dónde,
y hasta en no importa cuándo.
Carlos Marzal, Los países nocturnos, 1996