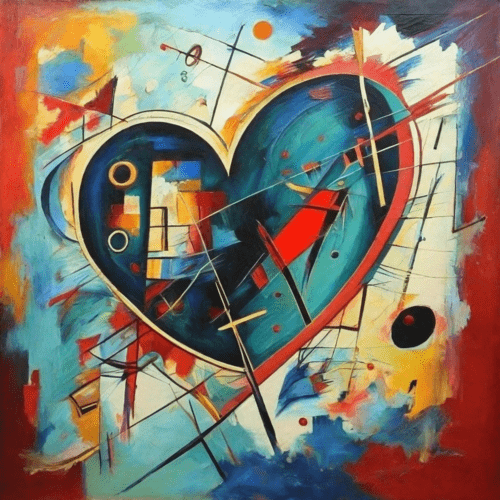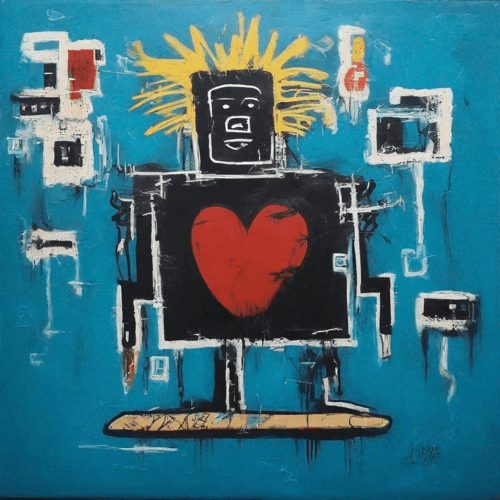El esplendor de la metamorfosis
Has ganado la punta de maldad que necesitan los buenos para
ser auténticamente buenos.
Has ganado la pizca de obscenidad que necesitan las mujeres
para ser auténticamente misericordiosas.
Has ganado la docena de escaleras, recámaras y dobles fondos
que necesitan los cerebros para ser auténticamente imaginati—
vos y precisos.
Has ganado un par de kilos, pero te sientan como a una diosa
anterior a la era de las liposucciones.
El cambio, de un día a otro, es infinitesimal. Pero los días se van
endeudando con semanas, las semanas imponen normas a los
meses, los meses profieren rigurosas últimas advertencias contra
los años, imperceptiblemente y sin claudicaciones
han pasado cuatro años y eres otra
la metamorfosis se ha cumplido.
Cuando te introduces en la cama a las seis de la mañana después
de haber trabajado toda la noche y quieres hacer el amor
desearía matarte desde luego, pero deseo mucho más
aunque me halle confuso como pez arrojado a la luz desde lo
más hondo del sueño submarino
hasta en tus pliegues más blancos y secretos follarte,
amiga dulcísima, mientras va amaneciendo a trompicones
en este barrio de cristianos bemeuves y glaciales céspedes ingleses
que no hemos elegido y del que esperamos poder escapar pronto.
Has esquivado la baba de la muerte prendida a un hilo de risa
y de miedo deslumbrante,
te has ganado la vida los días en que la vida era tormento
y también aquellos en que era juego,
estás aquí, intacta y recreada, inconcebible e inconfundible,
espejeante en la fuerza algebraica del deseo, en el exacto
esplendor de la metamorfosis.
¡Pero qué guapas sois las chicas morenas con los ojos claros!
Eres
mi
mujer
y estoy tan orgulloso que tenía que escribir este mensaje para
regalártelo, fax mediante, el 17 de diciembre de 1994.
Jorge Riechmann