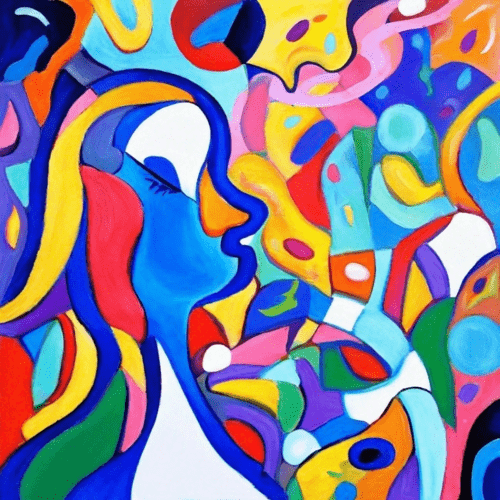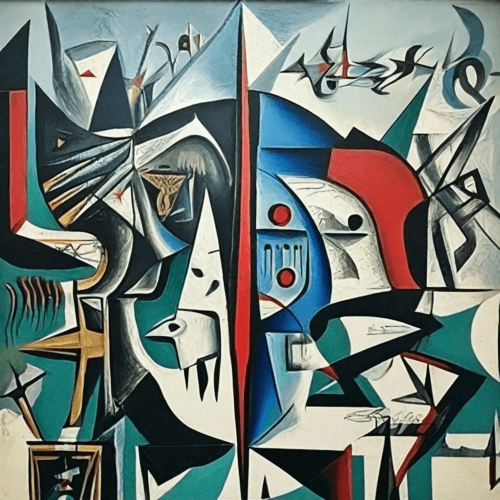Signos en el polvo
Como el dedo que pasa
sobre la superficie polvorienta
del mueble abandonado y deja un surco
brillante que acentúa la tristeza
de lo que ya está al margen de la vida,
de lo que sigue vivo y ya no puede
participar de nuevo, ni aun con esa
pasiva y tan sencilla
manera de estar limpio allí, dispuesto
a servir para algo; como el dedo
que traza un vago signo, ajeno a todo
significado, sólo
llevado por la inercia del impulso
gratuito y que deja
constancia así en el polvo de un inútil
acto de voluntad, así, con esa
dejadez, inconsciencia casi, siento
que alguien me pasa por la vida, alguien
que, mientras piensa en otra cosa, traza
conmigo un surco, se entretiene
en dibujar un signo incomprensible
que el tiempo borrará calladamente,
que recuperará de nuevo el polvo
aún antes de que pueda interpretarse
su cifrado sentido, si es que tuvo
sentido, si es que tuvo
razón de ser tan pasajera huella.
Rafael Guillén, Límites, 1970