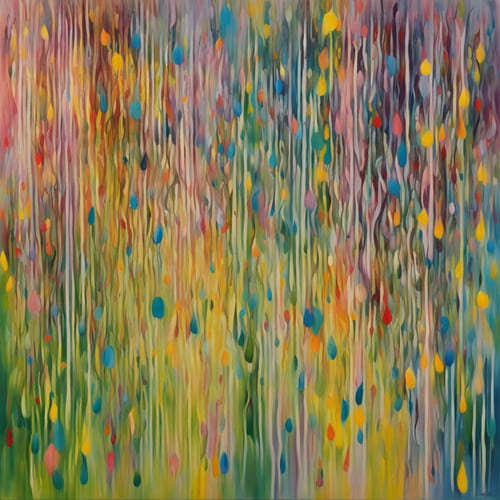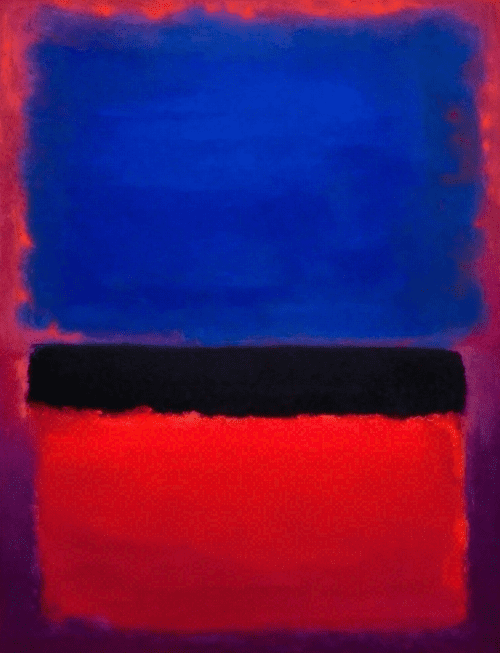Conversación en la isla
—Escribir un poema es intentar desatarse,
adivinar en qué mano está la moneda
—dije yo—. Tú mirabas
el sol igual que un fuego encima de la isla
y yo dije: —La poesía empieza
cuando ya has olvidado qué es lo que te asustaba
pero aún tienes miedo.
Yo veía
las torres blancas. Tú dijiste: —Es raro,
nos gustaría huir
pero nadie nos sigue.
Junto al agua,
partiendo nuestras vidas,
cortándonos las manos al coger los cristales,
tú dijiste: —La poesía es todo
lo que hay entre un disparo y el animal herido.
Parecías
tan lejos, tan a salvo
de ti y de mí;
distinta igual que siempre,
rota y vuelta a armar de una manera nueva.
El sol se fue. La noche
se acercaba y yo dije: —¿Recuerdas que jugábamos
a poner nuestros años
al lado de la Historia? Por ejemplo:
aprobaste Latín y Armstrong llegó a la luna…
Y tú dijiste: —El fuego
de los días,
la suma
de las horas,
las letras de «Armstrong llegó a la luna»…
Estábamos tan solos,
tan cansados,
como perros perdidos en medio de la lluvia,
como hombres mirando la noche desde una casa vacía.
Vi las últimas luces de la costa y el cielo
extraño encima de la playa. —A veces
—dije— no hay más que eso
y algún sitio donde ir pero ningún sitio donde quedarte
y palabras que son las piezas del abismo
y recuerdos igual que disparos en una diana.
Luego llegó la luz, el ruido azul
de la mañana,
mientras tú decías:
—Te di mi corazón y quisiste mis sueños,
te di mis sueños pero quisiste mi esperanza.
y yo dije: —Sí, es eso. Eso es todo:
una sola mujer y un millón de maneras de perderla.
Me miraste. Dijiste: —¿Y después? Y yo dije:
—Nada. Después no hay nada.
Después de eso
tenemos que estar juntos para siempre.
Nos quedamos callados,
junto al agua,
mientras la luz rompía el orden de la noche,
mientras el mar se estrellaba contra los nombres de las ciudades.
Mirando el sol sobre las torres blancas.
Cada uno observando su corazón moverse
lo mismo que un pez rojo en la oscuridad de un río.
La sombra de las torres se parecía a mi vida.
Cada uno protegido por su propio dolor,
como ángeles mirando una tormenta desde el fondo del cielo.
Benjamín Prado, Todos nosotros, 1998